En 1535, Ulrich Schmidel soldado y viajero alemán, integró la expedición de Pedro de Mendoza al Río de la Plata. Durante veinte años, recorre lo que él llama "Paraíso de selvas del Paraguay y del Chaco". Este libro, muy citado por recoger testimonios entorno a la primera fundación de Buenos Aires, no lo es tanto por la descripción fisonómica y paisajística que realiza de algunas ecorregiones del Cono Sur. Otros viajeros como Félix de Azara o el mismo Darwin han sido más citados. Más allá de la cuestión histórica, los relatos de Schmidel constituyen un aporte para interpretar cómo era el paisaje a mediados del Siglo XVI en la Cuenca del Plata, el Chaco, o el Bosque Atlántico (Figura 1).
La primera parte de la narración de Schmidel transcurre en las inmediaciones de Buenos Aires. Posteriormente, los exploradores remontan el Paraná y el Paraguay hasta fundar Asunción. Luego, Schmidel relata una frustrada expedición al Chaco Paraguayo por parte de su entonces capitán Juan de Ayolas. Seguidamente, Schmidel relata una vuelta al Río del la Plata y una expedición por el alto Paraguay hasta llegar al Matto Grosso, en lo que hoy conocemos como el Pantanal, una segunda penetración por tierra a los territorios del actual Chaco Paraguayo y Boliviano, y un viaje final hasta alcanzar la costa Atlántica hacia el puerto de San Vicente (actual San Pablo).
Recojo y comento a continuación algunas notas vertidas en su libro "Viaje al Río de la Plata", interesantes para tener en cuenta sobre la cuenca de dicho río y sobre el Gran Chaco Americano.
1. En las inmediaciones de Buenos Aires.
Al llegar, los indios Querandíes ofrecen a Mendoza y a sus hombres carne y pescado. Este pueblo nómada y cazador según el testimonio de Schmidel, parece estar ligado a expediciones tierra adentro más que al río, ya que usan boleadoras y cazan venados. Sin embargo, en una expedición a un paraje en las inmediaciones de Buenos Aires "con buenas aguas de pesca", en lo que podría ser hoy día la costa del Río de la Plata del gran Buenos Aires Norte (entre Vicente López y Tigre), el autor habla de una economía basada en el pescado. El hambre asola la expedición. Especialmente en los meses de Junio, Julio y Agosto de 1535. Por tal motivo, navegan aguas arriba del Paraná, para procurarse alimentos, pero la expedición fracasa y varios mueren de hambre.
Por la toponimia de la zona (El Tigre), y por otras referencias sabemos de la existencia de Jaguares (Panthera onca) en ese entonces en las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires. Larreta, hablando del primer caserío que era en ese entonces Buenos Aires, menciona: "Los tigres llegaban hasta el foso, hasta la empalizada, todas las noches".En varias ocasiones, Schmidel menciona el hecho de la utilización del fuego para la guerra por parte de los indígenas. Es probable que también lo hayan utilizado para modelar el paisaje.La referencia a otra expedición aguas arriba del Paraná (a la nación de los Timbus; unos 450 kilómetros al norte de Buenos Aires) con idéntico propósito a la anterior mencionada, hace pensar que por algún motivo, en ese entonces, el Río del la Plata no era tan rico en pesca como el Paraná. Algo que hoy día entendemos como diferencias en la capacidad de carga de los humedales.
2. La expedición al Alto Paraguay.
En 1538, ya habiendo muerto Mendoza en alta mar de regreso a España, y viniendo refuerzos de dicho país, se decide realizar una expedición aguas arriba en busca del Río Paraguay. Por lo tanto, todo lo que sigue en el relato de Schmidel es una "relación" de dicho viaje. Salvo algunas excepciones, no se puede -por el relato de Schmidel- establecer fehacientemente dónde estuvieron en cada uno de los sitios por los que pasó la expedición. Lo cierto es que se nombran las naciones y los grupos indígenas que van encontrando al remontar el Paraná. En todos los casos, el alimento común parece ser la carne y el pescado. Aunque para algunos grupos étnicos menciona otros alimentos como raíces y tubérculos.
La primera nación por la que pasan después del puerto Buena Esperanza (Actual Puerto Gaboto en la desembocadura del Carcarañá sobre el Paraná) es la nación de los Corondá (en el emplazamiento Sancti Espiritu donde anteriormente se había fundado Corpus Christi), en las inmediaciones de lo que hoy es la actual ciudad de Corondá. Se encuentran, según Schmidel a 4 leguas (20 kilómetros al norte del Carcarañá) . Después, hallan los Quiloazas, a 120 kilómetros al norte de la nación Corondá. Los Quiloazas parecen vivir en el entorno de una gran laguna en la margen izquierda del Paraná: al parecer podría tratarse de algún punto entre San José del Rincón y Cayastá en Santa Fe. Junto a los Quiloazas reaparece el flagelo del hambre.
Luego de navegar durante 16 días (256 kilómetros), llegan a la nación de los Mocoretas (habitantes de la margen derecha del Paraná), que según Schmidel "no tienen otra cosa para comer que carne y pescado, pero sobre todo pescado". Geográficamente ésto podría corresponder a la actual ciudad de La Paz (Entre Ríos), y el "pequeño río que corre hacia el interior del país", el Arroyo Feliciano.Posteriormente (después de 64 kilómetros de navegación río arriba), arriban a la Nación de los Chaná Salvajes, indios que según Schmidel están más ligados a la tierra que al Paraná, ya que viven tierra adentro (unos 100 kilómetros; posiblemente, entre el extremo sur de los Esteros de Iberá y el punto de contacto de éstos con el Espinal) y se alimentan de venados y de "unos conejos que son iguales a una rata grande salvo que no tienen cola" (probablemente se refiera a los carpinchos; Hydrochoerus hydrochaeris).
Resulta interesante considerara el hecho de que en los puntos de contacto de la Cuenca del Plata con grandes biomas periféricos a la cuenca (pastizales de la Pampa Húmeda, Esteros del Ibera o sabanas y bosques del Espinal), la dieta y los hábitos alimenticios de los indígenas de esta zona parecen diferir de resto de los indígenas vinculados más directamente a la cuenca. Tanto lo Querandíes (habitantes de la Pampa Húmeda en provincia de Buenos Aires), como los Chaná Salvajes (habitantes entre las inmediaciones de los Esteros del Ibera y el Espinal) tienen según Schmidel hábitos alimenticios más propios de pueblos ligados a la tierra que a los ríos.
Estas consideraciones guardan relación con la lectura del paisaje y del entorno que los antiguos pobladores realizaban para procurarse los bienes y servicios de los ecosistemas (Figura 2 y 3).
Mapenis, antes de encontrar la confluencia del Paraguay con el Paraná, y Curé - Maguás, una vez que entran a navegar el Paraguay, son los nombres de las etnias indígenas que Schmidel encuentra seguidamente. Posteriormente se encuentran con los Agaces a orillas del río Ipeti (Bermejo); "el río vine de las tierras del Perú, de un lugar llamado Tucumán". Nada nos dice Schmidel del Paisaje que encontró entre el sur de Corrientes y el Bermejo (Humedales de Jaaukanigas). De los Cure - Maguas sólamente menciona que comen pescado, carne y algarrobas.
Sí, en cambio - a través de los hábitos alimenticios-, nos habla de la relación que entablaban los indígenas de los humedales del Chaco y del Bosque Atlántico (Carios o Guaranies). Trigo turco, maíz, mandiotin, batatas, mandioca - poropi, mandioca - pepira, maní, bocaja, miel, venados y carne de caza son algunos de los alimentos que menciona Schmidel. Esto hace pensar en la mayor riqueza agrícola y cultural de estos pueblos y del entorno geográfico en el que se hallaban (Figura 3).
Si bien la extensión original del bioma Bosque Atlántico -más ligado al alto Paraná que al alto Paraguay- no llega a la ciudad de Asunción (Figura 4), la dilatada extensión de los Carios que menciona Schmidel - "mas de trescientas leguas a la redonda"- es factible que se pueda relacionar con el usufructo de este bioma.
Este hecho podría haber generado una economía más floreciente en este grupo étnico lo que llevo a la expedición de la que participaba Schmidel (al mando de Juan Ayolas) a fundar la ciudad de Asunción (1539): " La gente y la tierra nos parecieron muy convenientes, especialmente los alimentos; pues en cuatro años no habíamos comido pan, sino solamente pescado y carne…".
3. La frustrada expedición de Juan de Ayolas al Gran Chaco.
Una vez establecidos en Asunción, remontan el Paraguay hacia la nación de los Payaguas (unos 500 Kilómetros río arriba de Asunción). Llegan hasta Guayviñao (a unos 400 Kilómetros al norte de Asunción) y después hasta el cerro San Fernando, donde toman contacto con los Payaguas. Es difícil establecer fehacientemente en qué sitio se encontraban. Lo más acertado sería considerar algún punto en el departamento de alto Paraguay a la orilla del río homónimo. Algunas referencias mencionan la fundación del Puerto de la Candelaria, actual fuerte Olimpo, llamada también puerta de entrada al Pantanal, en donde el Paraguay confluye con el río Blanco que viene del Brasil.Lo cierto es que Ayolas en el año 1537, se interna en el Chaco Paraguayo (hacia el noroeste en busca de los Payaguas) con la pretensión de llegar al alto Perú en busca de riquezas ("lejos, tierra adentro, y que tenían mucho oro y plata"). Los detalles que da Schmidel son escasos debido a que este no participo en la expedición de Ayolas. Hecho que nos permite contar con los relatos que siguen. Ayolas nunca regresa, y el destacamento que se quedo aguardando a orillas del Paraguay retorna a Asunción.
4. El retorno al Río de la Plata.
Después viajan de retorno a Buenos Aires con el motivo de reunir a la gente destacada en la Nación de los Timbus (Corpus Christi; en las inmediaciones de la actual Corondá un poco al sur de la actual ciudad de Santa Fe) y en Buenos Aires y juntarla en Asunción. Lo cierto es que después de guerrear en Sancti Spiritu contra los Timbues se reúnen finalmente en Buenos Aires y realizan un viaje marítimo a Santa Catalina (costa atlántica del Brasil; a 1500 kilómetros de Buenos Aires). De vuelta en el Río de la Plata, Schmidel menciona el Paraná Guazú pero se equivoca en ésto, confundiéndolo con el Rio de la Plata, porque menciona que dicho Paraná Guazú tiene 200 kilómetros de ancho. Naufragan en las cercanías del puerto de San Gabriel durante una tormenta (probablemente una sudestada) en el mes de Noviembre. Schmidel, el cual fue uno de los sobrevivientes de dicho naufragio, menciona que tuvieron que realizar a pie 400 kilómetros…"tuvimos que mantenernos con la fruta de los montes". Probablemente se refiera a algarrobas de Prosopis Alba; aun hoy día en la margen opuesta en la que naufrago Schmidel (costanera de San Isidro ) existen añosos ejemplares de esta especie que datan del 1600. Una vez llegados a San Gabriel (actual puerto de Colonia en Uruguay) retornan a Buenos Aires en un barco dispuesto en dicho puerto.
5. El Viaje a través del Gran Pantanal.
Posteriormente, retornan nuevamente a Asunción del Paraguay,- donde se une al grupo como nuevo comandante Nuñez Cabeza de Vaca desde Santa Catalina (Brasil). Viajan río arriba (unos 1000 kilómetros al norte de Asunción) a la Nación de los Guajarapos. Este grupo étnico corresponde a los grupos que actualmente se reconoce que habitaban el Gran Pantanal. Aun hoy día existen restos de actividad antropica primitiva realizada por los Guajarapos y otros grupos étnicos. Corresponden a antiguos poblados sobresalientes por sobre la superficie inundada del Pantanal denominados Capoes (Schmitz, 1998) (Figura 5).
De allí viajan 450 kilómetros más y se encuentran con los Surucusis. "Allí, entre los Surucusis he vuelto a ver la Osa Mayor, pues habíamos dejado de ver esta estrella en el cielo…", referencia que indica cuan al norte viajo Schmidel. Esta estrella se ve fundamentalmente desde el hemisferio norte, y en el hemisferio sur muy por arriba del trópico de Capricornio a bajas latitudes. Es difícil establecer en donde exactamente se encontraban estas etnias. Seguramente - por la relación de distancias hecha por Schmidel; 1450 kilómetros desde Asunción- en algún lugar en el Matto Grosso Brasilero cercano a Cuiabá (Brasil). En el Matto Grosso parece también darse una situación de prosperidad indígena en cuanto al usufructo de la tierra. Al igual que para el caso de los Guaraníes, estos cuentan con variados frutos de la tierra tales como: maní, batatas, maíz, mandioca, bocaja, pescado y carne "todo en abundancia" según Schmidel.
Posteriormente arriban a la nación de los Yacares nombrados de tal forma por la gran cantidad de animales de ese tipo que habitaban en esa zona. Luego arriban a la nación de los Jerus (a 1780 kilómetros de Asunción). No se puede establecer exactamente por el relato de Schmidel si es que salieron de la Cuenca del Plata para entrar en la cuenca del Amazonas. Lo cierto es que si se realizan 1780 kilómetros para el norte de Asunción se sale de la cuenca del Plata para entrar a la cuenca del Amazonas. Pero Schmidel menciona en su relato que los Jerus tenían su asentamiento sobre el río Paraguay. Este último dato inclina a pensar que la relación de millas hecha por Schmidel se debe ajustar más por defecto que por exceso.
De hecho cuando los miembros de la expedición preguntan a los Jerus por la factibilidad de alcanzar navegando la tierra de las indígenas Amazonas - "prometedora en oro plata y riquezas"- éstos mencionan que solamente la podrán alcanzar por tierra, o sea saliendo ya del curso del Paraguay que es el que venían navegando. Schmidel menciona repetidamente marchas con "agua entre la cintura y la rodilla". "Podría pensarse que esa agua era un río, pero no era así, sino que había llovido tantísimo por aquel tiempo hasta que el país, que era llano, quedo cubierto por agua (…) durante treinta días y treinta noches tuvimos que marchar por esa agua". Algo que por su semejanza a una descripción del Gran Pantanal corroboraría que Schmidel se encontraba todavía en la Cuenca del Plata. De hecho, cuando consultan a los Ortueses (grupo étnico encontrado más al norte que los Jerus) estos mencionan que para llegar a las Amazonas todavía faltaba un mes de camino y que "el país estaba lleno de agua".Plagas de "tucu" o langosta que ocasionan hambre a la región, sin agua para beber más que "esa misma agua asquerosa…caliente como si hubiera estado sobre fuego" mosquitos, enfermedades y agotamiento son mencionados en el relato de Schmidel como corolario del extremo norte de su viaje por la Cuenca del Plata en el Pantanal Paraguayo - Brasilero. En una expedición posterior, navegando el Paraguay, menciona específicamente la ocurrencia de inundaciones en el río Jejuí, tributario del Paraguay que desemboca sobre este río a 150 kilómetros al norte de Asunción…"Ancho como aquí es el Danubio y hondo que llega a la cintura de un hombre y en algunos casos más. Pero este río crece mucho a su tiempo, y hace gran daño al país; no se puede viajar por tierra cuando esta crecido".
5. La penetración por los territorios del Chaco Boreal Paraguayo - Boliviano.
Nos situamos ahora en otra expedición de la cual participa Schmidel, al mando de Domingo Martínez de Irala, que parte en 1547 desde Asunción remontando el Paraguay hasta el territorio de los Payaguas en las cercanías del cerro San Fernando (Puerto de la Candelaria actualmente corresponde a la localidad de Fuerte Olimpo a los 21º de latitud sur en la desembocadura del Río Blanco, en la republica del Paraguay). De este mismo lugar había partido Ayolas en su frustrado intento por cruzar el Chaco y llegar hasta el alto Perú en busca de riquezas. La primera nación a la que arriban es la de los Naperus según Schmidel a 180 kilómetros del rió Paraguay. Se sabe que marcharon hacia el oeste, pero no se sabe exactamente la dirección que tomaron (dirección netamente al oeste o al noroeste hacia Potosí). Posiblemente hayan tomado la misma que Ayolas, ya que éste, según Schmidel también se encontró con la etnia Naperu y la nación de los Payzunos.
Solamente para el caso del los Naperus -cercanos al río Paraguay-menciona la utilización del pescado como alimento. El resto de las etnias tienen claramente una economía basada en productos de la tierra, mas de acuerdo con la región Chaqueña que habitaban. La misma naturaleza terrestre de la expedición, sin la utilización de naves por la ausencia de ríos en la planicie Chaqueña contrasta con el resto de las expediciones vinculadas a la penetración del territorio por la navegación fluvial. Otra clase de flagelos distintos a las inundaciones y los mosquitos les sobrevendrán. Posteriormente arriban a la nación Mbaya. "Estos forman un gran pueblo, con vasallos que deben pescar y labrar y hacer aquello que sus señores manden".
Claramente, Schmidel nos habla de otro tipo de relación con la tierra, más propio de los pueblos que estuvieron bajo el dominio incaico. La nación parece ser especialmente rica por los frutos de la tierra -"más fértil cuanto más uno se interna en ella". Según Schmidel; "durante todo el año se encuentra cosechas de granos y raíces".Las ovejas "grandes como una mula" (probablemente llamas) también dan una idea de dominación e influjo incaico sobre la región Chaqueña. Las mujeres hilan, algo propio del Noroeste Argentino, Bolivia y Perú y no mencionado en los anteriores grupos étnicos de la cuenca del Plata. Como en las otras expediciones, Schmidel no abunda en descripciones fisonómicas del paisaje, no obstante aquí menciona más veces la palabra bosque. Lo que concuerda con la fisonomía típicamente Chaqueña (Figura 6).
Schmidel sitúa su encuentro con los Mbaya a 350 kilómetros del río Paraguay. Probablemente se encontrarían en algún punto al sur de la localidad Capitán Pablo Lagerenza en pleno Chaco Paraguayo (departamento Boquerón) cerca del límite con Bolivia (Figura 7). Guorconos, Layonos Carconos y Siberis son las etnias que encontró posteriormente. Plagas de langostas o "tucu" asolaban la región no dejando nada para comer a los indígenas. La escasez de agua parece ser el nuevo flagelo al internarse hacia el oeste y atravesar el Chaco xerofítico. De hecho muchos de los indígenas que marchan con la expedición mueren de sed. Encuentran una planta con hojas anchas y grandes al que llaman cardo. Probablemente se refieran alguna perteneciente al genero Opuntia común en la región Chaqueña, del cual obtienen agua. En la región de los Siberis, según Schmidel a 760 kilómetros del Paraguay (ya en territorio Boliviano en lo que actualmente podrían ser los departamentos de Santa Cruz o Chuquisaca) los indios guardaban agua en cisternas y guerreaban por su posesión.Al menos hasta la nación de los Payzunos, llego Juan de Ayolas en su intento por llegar al alto Perú, ya que la expedición de Irala encuentra referencias de tres soldados españoles enfermos dejados en el territorio de los Payzunos por Ayolas diez años antes.
Arriban después a la nación de los Mayaguenos: "…su pueblo se encontraba sobre un cerrillo rodeado de un cerco espinoso de mucha espesura de ancho, alto como un hombre puede alcanzar con una espada en la mano". El primer dato de su relación es el paisaje quebrado. Por lo adentrado que se encuentran tal vez la fisonomía del sitio corresponda a algún punto de terreno quebrado en el umbral oeste del Chaco Boliviano. La segunda referencia es la mención del cerco espinoso de mucha espesura de ancho y de unos 3,5 metros de alto. Es la única vez que Schmidel hace referencia a vegetación espinosa, que probablemente constituyó a un fachinal peridoméstico al poblado indígena. En ningún otro momento Schmidel menciona problemas de tránsito debido a la espesura del monte. Problema que sí ocurre actualmente en la región Chaqueña. Schmidel da precisas referencias sobre cuándo alguna contingencia afectó el tránsito; por ejemplo, cuando tuvieron que marchar por varios días con el agua a la cintura. Con lo cual, resulta lógico que el problema de tránsito por fachinales no haya existido en el Chaco a mediados del siglo XVI.
Antes de llegar a la nación de los Corocotoquis, atraviesan salares de gran extensión que casi llegan a desorientarlos:"En seis leguas a la redonda, no era más que buena sal pura, tan gruesa que el campo parecía nevado; la tal sal se conserva así en invierno y en verano. Nos quedamos entre esa sal durante dos días, por que no sabíamos que camino debíamos tomar; pero finalmente Dios Todopoderoso nos ayudó y encontramos el camino bueno y llegamos a la nación de los Corotoquis". Entre los Corotoquis, Schmidel menciona la abundancia de la tierra, particularmente en caza.
Rumbo a la tierra de los Macasis arriban a un río que Schmidel lo llama de la misma manera que a esta etnia. Menciona que tiene una legua y media de ancho (7,5 kilómetros). Algunos historiadores reconocen en esta referencia al río Guapay o Grande, tributario del Mamore, perteneciente a la cuenca del Amazonas. Menciona la abundancia de peces y muchísimos tigres (Panthera Onca). Los Macasis poseían una tierra muy fértil y abundante en frutos. La cosecha de miel de palo -una práctica común en la región Chaqueña- esta muy bien relatada por Schmidel: "Un indio toma un hacha, se va al bosque y en el primer árbol que encuentra abre un boquete: del agujero se derrama cinco o seis jarros de miel pura. Las abejas son pequeñas y no pican...".Para sorpresa de los españoles, los Macasis hablan castellano y mencionan que su señor había sido Pedro Anzures, fundador de la ciudad Boliviana de Sucre. Fisonómicamente, este punto podría corresponder a la porción más norte del Chaco Serrano en el actual territorio Boliviano, en los departamentos de Chuquisaca o Santa Cruz. Este sitio corresponde al extremo oeste de la expedición de Irala, ya que reciben una carta enviada desde Lima, en la cual se les impedía avanzar hacia el Oeste. El gran conquistador del Perú Gonzalo Pizarro había sido ejecutado por el remitente de la carta, el capitán Gazca por una presunta orden del rey de España, debido a no haber querido someterse. Irala detiene su expedición y envía a tres mensajeros hasta Lima. Más allá de la cuestión histórica, lo cierto es que Irala retorna hasta el Paraguay en donde habían dejado dos bergantines y de ahí de vuelta a Asunción, concluyendo así esta expedición.
6. La vuelta a Alemania;Desde Asunción en búsqueda del Atlántico, a través del Bosque Atlántico.
En 1552 Schmidel recibe una carta en la que le solicitan que retorne a Europa. La primera parte del viaje la realizan navegando el alto Paraná. Huerquizaba, Guarey, Guaguarete, Guarete, Guingui son algunas de las ciudades o parajes por las que atraviesa. Hasta Guingui transitan por territorios pertenecientes a la corona Española. Tierra de Carios (o Guaraníes) según Schmidel. Menciona además la abundancia de Yaguaretes (Panthera Onca) en estos parajes. "Durante ese camino nunca salimos de la selva, y el camino era tan enmarañado como en mi vida he visto otro, y eso que he andado por muchas partes y he caminado por muchas leguas…" .
Es más que probable que Schmidel este hablando del Bosque Atlántico asociado al curso del alto Paraná (ver Figura 4), y la fisonomía descripta bien podría corresponder a la de la actual provincia de Misiones.De ahí en más, siempre con rumbo este y noreste se dirigen por tierra hacia territorios del Rey de Portugal y tierra de los Tupís. Atraviesan desiertos, valles y sierras. Es factible que el paisaje abierto que menciona Schmidel corresponda a la porción oriental de los pastizales del Río de la Plata, los Pastizales del Río Grande do Sul. La mención que hace de paisajes quebrados podría corresponder a la Serra do Mar, paralela al litoral Atlántico en Brasil.
La referencia a los Indios Viaza y al río Uruguay nos sitúan geográficamente entre el estado de Rio Grande do Sul y Santa Catarina en actual territorio Brasilero. Cabe mencionar que esta ruta ya había sido utilizada por Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, cuando ingresando desde Santa Catarina en Brasil, se hizo cargo de la Gobernación de Asunción. Llegan a la ciudad de San Vicente el 13 de Junio de 1553 (actual San Pablo; Fundada por los portugueses en 1532) habiendo recorrido según él por lo menos 2380 kilómetros desde Asunción a San Vicente. Se embarcan hacia Europa en un buque portugués cargado de azúcar, palo de Brasil y algodón. Conclusión. Las imágenes vertidas por Schmidel constituyen una de los primeros testimonios paisajísticos de la Cuenca del Plata y del Gran Chaco. Es factible que un análisis como el realizado, debido a su carácter altamente especulativo, sea susceptible de críticas en cuanto al rigor o validez.
Sin embargo, no es menos cierto que los relatos de viajeros de siglos pasados constituyen la única fuente para interpretar aspectos fisonómicos, paisajísticos y de la relación que los aborígenes y los recién llegados europeos entablaban con su entorno natural. Un análisis integrando de varios testimonios de viajeros -por aportar opiniones convergentes en aspectos particulares del paisaje- podría darle mayor solidez y rigor a los análisis de este tipo. Una segunda alternativa sería contrastar este análisis con estudios de las culturas aborígenes, tales como los realizan las ciencias antropológicas o arqueológicas.
[1] Schmidel refiere las distancias en leguas. En adelante refiero las distancias en kilómetros. Una legua son aproximadamente 5 kilómetros.
[2] Los mencionados ejemplares de Prosopis alba se encuentran en la barranca de San Isidro, en los predios de los museos Pueyrredón y Becar Varela.
[3] No cabe duda que Schmidel no encontró lugar más enmarañado que esta fisonomía en todo su viaje (ver comentario con respecto al Gran Chaco).
Bibliografía:
Larreta, Enrique. Las dos fundaciones de Buenos Aires. Colección Austral.
Scmidel, Ulrich. Viaje al Río de la Plata. Ediciones Biblioteca cien por cien.
Schmitz, Ignacio. 1998. El Pantanal: Los primeros pasos de la prehistoria. Ciencia Hoy vol. 8. nº 45.
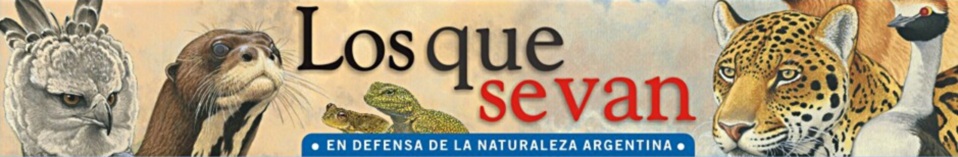
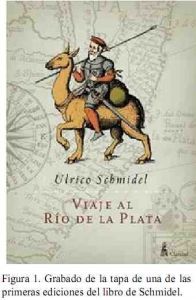


Comentarios
#1 Marisa dijo: 24.08.2011 - 08:50hs Que interesante poder leer sobre los hábitos de aquellos que originalmente estaban en esto territorios , el relato de las "ovejas gigantes", de las pequeños insectos q producían miel en los arboles, de la abundancia de los Yagüaretés, de los frutos de Algarrobo que los salvaban de la hambruna...y tener una aproximación de como era el paisaje y las condiciones climáticas..Sin desperdicio !..Viajes que le ponían el cuerpo y a veces dejaban la vida..